¿Qué encontrarás en este articulo?
¿Cúales son las causas por las que puedes evitar declarar en un juicio?
La dispensa del deber deber de declarar en el proceso penal. Análisis del estado de la cuestión.
Concepto, régimen jurídico y estado de la cuestión
Concepto
El derecho a no declarar sobre hechos presuntamente delictivos cometidos contra un pariente, familiar, o persona que este o haya estado unida por una análoga de afectividad, es un derecho que emana primeramente del texto constitucional en su artículo 24. 2 CE in fine, cuando establece que «La ley regulará los casos en que, por razón del parentesco, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos».
Régimen jurídico
No obstante, su regulación se plasma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416, en lo que aquí interesa su apartado primero:
«Están dispensados de la obligación de declarar:
- Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261.
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.»
Lo que viene a inspirar este mandato constitucional y la legislación procesal penal, es la prevalencia de vínculos familiares o parentales que otorgan una fuerza moral y deber de fidelidad, quienes encuentran su prerrogativa frente a la obligación de colaborar con la Administración de Justicia.
Estado de la cuestión
Es conditio sine qua non que el declarante tenga conocimiento del derecho a la dispensa, de esta manera, si decide declarar, sus declaraciones serán válidas e integradas en el procedimiento, si por el contrario, declara sin la previa advertencia de que no tiene la obligación de declarar sus manifestaciones devendrán nulas y no podrán ser utilizadas como prueba de cargo por no haber respetado las garantías legales pertinentes.
A este respecto, es ilustrativa la STS 13/2009, de 20 de enero de 2009, que expone «Es claro, de otro lado, que la situación de quien declara ante el Juez no es la misma si lo hace bajo el juramento o promesa de decir verdad con la conminación de las posibles consecuencias derivadas en caso de incurrir en falso testimonio, que si se le advierte de sus derechos legales a no contestar. Consecuentemente, las declaraciones prestadas contra el procesado por los parientes que señala la ley, sin la previa advertencia prevista en el artículo 416 de la LECrim, en cuanto que no han sido prestadas con todas las garantías, deben reputarse nulas y no pueden utilizarse válidamente como prueba de cargo por la vía del artículo 714 de la misma Ley. En estos casos, las únicas declaraciones válidas son las prestadas una vez que ha sido informado de su derecho a no declarar contra el procesado».
Por otro lado, cuando la víctima tras ser avisada del derecho a la dispensa del deber de declarar y se acoja a este, lo debe hacer como expresa la STS 459/2010, de 14 de mayo de 2010, con plena capacidad y total libertad, de este modo si el tribunal apreciara que la víctima presenta actitudes de las que se pueda deducir que median amenazas o coacciones, se deberán adoptar las medidas necesarias para resolver dicha circunstancia. Asimismo, si la víctima decide acogerse al derecho de la dispensa del deber de declarar en la vista oral de manera libre y voluntaria, y lo único que existe es su prueba testifical, o en su caso testigos referenciales a quienes la esposa manifestó los hechos, la dispensa cobrara plena fuerza en aras de devenir en una sentencia absolutoria. En el mismo sentido, la STS 703/2014, de 29 de octubre, deja claro que en estos supuestos es improcedente desvirtuar el ejercicio de dispensa trayendo a valorar a la sala la declaración sumarial incriminatoria, concluyendo de manera literal que esa declaración es una «mera diligencia sumarial sin valor probatorio».
En lo que concierne al estado de la cuestión, sin ánimo de retrotraernos muchos años atrás, se han examinado tanto Acuerdos del Tribunal Supremo, como la jurisprudencia más influyente y acogida por los juzgadores, que en el desarrollo de los años ofrece distintos cambios de línea en la interpretación del derecho a la dispensa del deber de declarar.
Ante la disparidad de criterios jurisdiccionales, es de oportunidad mencionar el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013, resolución que, pese a no ser vinculante vino para procurar la unificación de criterio de los órganos jurisdiccionales menores, quienes en su mayoría -jurisprudencia menor- se han valido de tal criterio.
El Acuerdo expresa que «La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECrim. Alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan:
- a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto.
- b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso.»
Del Acuerdo emitido por el Tribunal Supremo se entiende que, aunque en el momento de declarar ya no estén unidas al investigado, podrán ejercer su derecho a la dispensa, perdiendo el ejercicio de ese derecho si se encuentran como parte acusadora dentro del proceso. Pero si reparamos en el punto B), se plantee la duda aplicativa de que ocurre cuando una víctima personada como acusación renuncia al ejercicio de la acción penal, entendiéndose que el haber ejercido la acusación particular no te privaba del ejercicio del derecho a la dispensa del deber de declarar si se renunciaba antes a ser parte acusadora dentro del proceso. A este respecto, la doctrina mayoritaria aboga por una interpretación en el sentido de que, el desistimiento en el ejercicio de la acusación particular incluso en el mismo momento de inicio del juicio oral abre la puerta a la exención de declarar del/la testigo.
De esta manera, en la aplicación del mencionado acuerdo, la SAP Girona (Secc. 4.ª), 17/2015, de 14 de enero, «en el acto del plenario, y pese a estar ejerciendo en esos momentos la acusación particular, la perjudicada se negó a declarar en contra del acusado amparándose en la dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. […] en la interpretación del apartado b) del acuerdo de la Sala del Tribunal Supremo, hemos considerado que si bien, como parece lógico, es incompatible el ejercicio de la acción particular con la dispensa a declarar, puesto que quien ejercita el ius puniendi no puede liberarse de rendir en el plenario la prueba que dependa de su propio esfuerzo personal, esencial las más de las veces (pese a que podríamos hallar en la realidad cotidiana ciertos casos límite en que ello no es así), la renuncia al ejercicio de esa actividad procesal puede hacerse en cualquier momento, no agotándose esa posibilidad en el trámite de cuestiones previas. De esta suerte, cuando la propia perjudicada manifiesta que desea acogerse a la dispensa es perfectamente posible que su representación procesal se retire anunciando la renuncia a mantener la acción particular».
La SAP Barcelona (Secc. 20.ª) 875/2014, de 23 de septiembre, falla en el mismo sentido admitiendo en este supuesto la aplicación del ejercicio de la dispensa, aun cuando la abogada se retiró de la acusación el mismo día de la vista oral y sin hacerlo en el trámite procesal oportuno (fase de cuestiones previas), lo que el tribunal justifica de esta manera «Se inició el juicio con la referida Abogada en estrados en la posición de acusadora particular por cuanto, como hemos dicho, no hizo manifestación alguna en el turno de intervenciones previas; […] No podemos acogernos a tecnicismos tales como que Victoria todavía estaba personada en el proceso cuando entró en la Sala para deponer como testigo, porque en el mismo momento no sólo mostró su voluntad de no ser parte, sino que la Abogada que la defendía retiró la acusación.».
Estas sentencias son muy ilustrativas en la interpretación que dan al Acuerdo emitido por el Tribunal Supremo, dejan sentado que cuando la acusación particular se retira, siempre va a operar la dispensa del deber de declarar. Aunque esta se retire fuera del trámite procesal oportuno o más idóneo, la facultad de no declarar pervive durante la vista oral.
Por el contrario, en el año 2015 esta línea ha sufrido un giro con la STS 449/2015, de 14 de julio, en la que se rechaza la posibilidad del ejercicio de la dispensa a una víctima que renuncio al ejercicio de acciones habiendo mantenido la acusación durante más de un año. El tribunal fundamenta su posición mediante en el ejercicio de la parte como acusación particular durante más de un año, eximiendo de este modo la obligación de ser informada en el plenario de su derecho a no declarar. Hay que señalar, que esta última sentencia mencionada, también se fundamenta en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013, aunque dicha interpretación parece algo más forzada y son más numerosas las sentencias nombradas en la primera línea interpretativa.
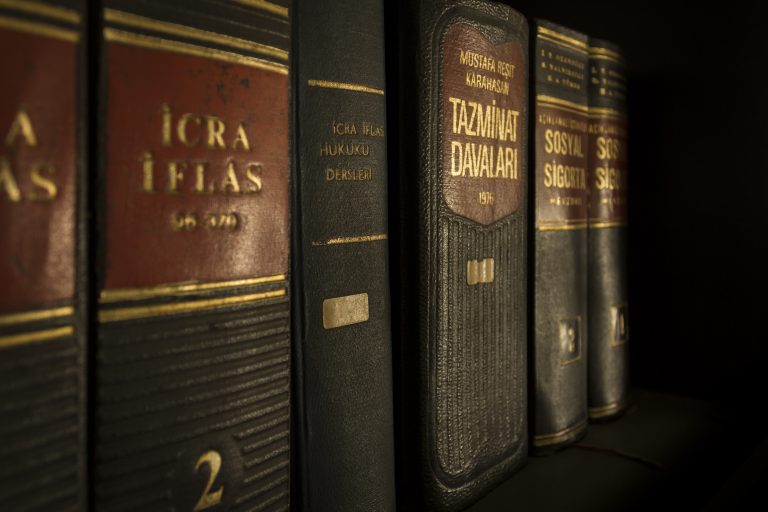
PASTOR SANTIAGO, I. y SALÀS DARROCHA, J. T., «Dispensa ex art. 416 Lecrim y Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo de 24/04/13: incidencia en procedimientos por violencia de género», en Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2014.
RODRIGUEZ ALVAREZ, A. «El dilema de la acusación: de nuevo a vueltas con la dispensa del deber de declarar en supuestos de violencia de género», en Diario La Ley, nº. 8727, 2016.
DE URBANO CASTRILLO, E. «La dispensa del deber de declarar (art. 416 LECrim)», en Aranzadi Doctrinal, nº.7, julio 2018.
SERRANO MASIP, M. Y CASTILLEJO MANZANARES, R., «Denuncia y dispensa del deber de declarar», en Castillejo Manzanares (dir.), Violencia de género y justicia, Campus Vida, Santiago de Compostela, 2013.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 29 de octubre de 2014. Roj: STS 4466/2014 – ECLI: ES:TS:2014:4466
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 20 de enero de 2009. Roj: STS 136/2009 – ECLI: ES:TS:2009:136
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 14 de mayo de 2010. Roj: STS 2648/2010 – ECLI: ES:TS:2010:2648
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sala de lo Penal), de 23 de septiembre de 2014. Roj: SAP B 10677/2014 – ECLI: ES:APB:2014:10677
